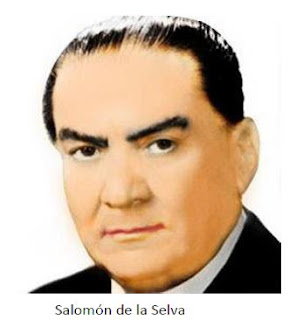LOS TRES GRANDES DESPUÉS DE RUBÉN DARÍO
en la literatura nicaragüense.
 Después de la muerte del gran bardo
nicaragüense Rubén Darío el 6 de febrero de 1916 (Chocoyos o San Pedro de Metapa,
Nicaragua, 18/01/1867- León, Nicaragua, 06/02/1916),
en la
Poesía Nicaragüense surgieron tres grandes figuras literarias:
Después de la muerte del gran bardo
nicaragüense Rubén Darío el 6 de febrero de 1916 (Chocoyos o San Pedro de Metapa,
Nicaragua, 18/01/1867- León, Nicaragua, 06/02/1916),
en la
Poesía Nicaragüense surgieron tres grandes figuras literarias:
Alfonso Cortés Bendaña, más
conocido como Alfonso Cortés (León, Nicaragua, 09/12/1893 – 03/02/1969), quien fue un poeta, periodista, traductor, y maestro.
Salomón de Jesús Selva, más conocido como Salomón de la Selva (León, Nicaragua, 20/03/1893 – París, Francia,
05/02/1959), quien fue poeta, político y diplomático;
Y el clérigo Azarías
H. Pallais, quien fue bautizado con el nombre de Azarías de Jesús Pallais, (León, Nicaragua, 03/11/1884-06/09/1954), quien fue poeta, sacerdote y humanista.
Por su gran calidad literaria y la marcada huella en la vida social, política
y académica que cada uno de estos tres personajes ha dejado en Nicaragua, se les denomina
como el grupo de “Los Tres Grandes después de Rubén Darío”. En consecuencia, quien se considere amante de
la literatura nicaragüense, debe saber quiénes fueron estos insignes exponentes
de las letras pinoleras en lengua española, y para contribuir a ello,
presentamos aquí una referencia sobre estos grandes poetas.
Salomón
de la Selva,
nuestro
poeta bilingüe.
Nació en León de
Nicaragua, el 20 de marzo de 1893.
Para que la actual generación
le conozca y aprecie la contribución que hace a la literatura nicaragüense e
hispanoamericana.
Salomón de la Selva,
junto a Alfonso Cortés y el Padre Azarías Palláis, son discípulos de Rubén Darío,
pero no lo imitan sino que lo continúan, conformando el trio después de Darío.
Fue su padre el Licenciado
Salomón Selva y su madre doña Evangelina Escoto de Selva. Ambos profesionales de
la ciudad universitaria de finales del siglo XIX. Parte de su vena artística le
proviene de su abuelo el Licenciado don Buenaventura Selva, autor de la
celebrada obra "Instituciones del Derecho Civil".
La infancia y la
adolescencia del poeta transcurrió entre calles empedradas rodeada de balcones
desde donde los señores veían pasar al pueblo; ciudad entre paredes sólidas y
aldabones, de manzanas cerradas sin jardines exteriores, pero con patios
plantados de árboles frutales y arbustos
florecidos; contexto de tertulias políticas y amorosas, de liturgia, de aparecidos,
y de brujerías. Tiempo aquel cuando Rubén Darío remitía desde el otro lado del
Atlántico los destellos de sus triunfos a la juventud de Nicaragua.
Salomón Selva,
progenitor del poeta, fue un abogado de limitados recursos y provenía de la
base social. Por lo que, para establecer diferencia, el poeta (quizás para
compensar las estrecheces de su niñez) procedió a modificar su apellido
agregando la preposición “de” y el artículo "la", cosa que sus hermanos
e hijos también hicieron.
En 1905, con el afán de
estudiar, y de tan solo doce años de edad, viajó a Estados Unidos, becado por
el Gobierno nicaragüense de la época. En el Williams
College (Williamstown, Massachusetts) estuvo 5 años y adquirió el dominio
de la lengua de Shakespeare como si fuera su idioma materno, sin olvidar el
español. Cinco años después volvió a León (1910), a causa de la muerte de su
padre. Ingresa al Seminario de San Ramón, buscando hacerse sacerdote. Ahí
inicia sus estudios del griego y del latín, cosa que le sería de gran utilidad
para leer los clásicos. Se dice que llevó el humanismo en las venas; y se
apoderó de él un especial amor por su ciudad natal, León. Esto se denota en su
primer libro escrito en inglés (Tropical Town and Other
Poems. 1918), así como en sus demás libros resuena su Nicaragua
natal. Por eso decía:
"copa
de borde quebrado, que me hieres el labio si te acerco a la boca de mi alma; tu
licor agrio, acorde está con mi cariño doliente, altivo y terco."
La literatura pudo más
en él que la aspiración sacerdotal, y tan solo 2 años después de haber
ingresado al Seminario, deja los estudios teológicos y viaja otra vez a los Estados
Unidos (1912), y se instala a estudiar literatura inglesa y norteamericana en
la Universidad de Cornell, casa de enseñanza en la que enseguida llega a ser profesor,
así como también lo hace en el Williams College. A finales de 1914 conoció a
Rubén Dario en Nueva York y estuvo presente en el recital que éste dio en la
Universidad de Columbia (4 de febrero de 1915), donde Rubén leyó su poema
"Pax", cuyo manuscrito obsequió al joven Salomón, y que este, a su
vez, lo donó a Mr. Archer M. Huntington, fundador y director de la Hispanic
Society of América.
En 1918, antes de
finalizar la Primera Guerra Mundial, Salomón se alistó como soldado raso bajo
la bandera del rey de Inglaterra. Quizás su ingreso a ese Ejército se lo haya
facilitado el hecho de ser nieto de una dama inglesa, Teresa Glenton, quien
llegó a León procedente de Granada (Nicaragua), huyendo de William Walker, y
devino casada con el eminente Licenciado Buenaventura Selva. Sus experiencias
en la batalla inspiraron a Salomón los poemas que luego formaron la obra
"El Soldado Desconocido", escrita en Nueva York en 1921 y publicada
en 1922 en México, con dibujo en la portada de la autoría del gran pintor
mexicano Diego Rivera.
El poeta nicaragüense José Coronel Urtecho (Granada, 28 de febrero de 1906-Canton Los Chiles,
Costa Rica, 19 de marzo de 1994) en su momento manifestó que si De la Selva hubiera
continuado escribiendo en inglés "probablemente habría llegado a ser uno
de los mejores poetas norteamericanos de nuestro tiempo". Tal fue la
calidad literaria del poeta Salomón, que algunas personalidades lo propusieron
para el premio Nobel de la Literatura, siendo así el primer poeta
hispanoamericano candidato para el Nobel.
El poeta viajó
constantemente entre Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe en el transcurso
de 1925 y 1933, pero en 1935 se instala definitivamente en México.
Salomón de la Selva
contrajo nupcias en 1925 con la nicaragüense doña Carmela Castrillo, y con ella
trajo al mundo dos hijos: un varón (Salomón) y una niña, quien murió en modo trágico
en el terremoto que deshizo a la ciudad de Managua en 1931.
Se cuenta una particular
anécdota sobre este poeta, ocurrida en San José de Costa Rica. Fue cuando se lío
a duelo de muerte pistola en mano y a unos pasos con el Doctor León Cortés, quien
enseguida fue Presidente de aquel país. El incidente sucedió porque Salomón escribió
algunos artículos en los Diarios costarricenses en defensa de unos maestros que
habían sido cesados de sus puestos de trabajo, y en una de esas publicaciones el
poeta dijo que un "león cortés" solo podía ser un león de circo. Lo cual
motivó a Cortés a plantear un fuerte reclamo y le disparó a de la Selva pero no
lo hirió.
En la República de
Panamá, en 1935 publica el semanario bilingüe "El Digesto
Latinoamericano", y en esa publicación brinda su respaldo a la lucha del
general Augusto C. Sandino. Por eso, cuando aconteció la muerte del
guerrillero, escribió diciendo: "Sandino destruyó en gran parte el
complejo latinoamericano de inferioridad física y quienquiera que haya
estudiado las relaciones interamericanas, sabe que es preciso destruir los
complejos de inferioridad así como los de superioridad antes de que pueda haber
un sentimiento de solidaridad continental entre los pueblos de este
hemisferio."
En el mismo año 1935, Salomón
se establece por segunda ocasión en México. Y ahí desarrolló su más fecundo
periodo literario. Escribe en forma constante y activa en las mejores revistas
literarias de México y practica vivamente el periodismo. En 1946 produjo su
poema "Evocación de Horacio". En 1955, se hizo público su extendido
poema "Evocación de Píndaro". Estos poemas ubican a de la Selva en la
condición de altísimo poeta neoclásico y cívico.
Es de su producción la
bella definición de la poesía que dice:
"La poesía es memoria. Secuencia interminable, perla y
perla, cuenta y cuenta, en collar. Es ola y ola -oceanus circumvaguscomo- el mar enrollado en la cintura de la
Tierra. Pasión en el recuerdo revivida. Reflejo en un espejo que el verso enmarca
y delimita. Misterio de Narciso. Sacramento de la ninfa Eco."
Pocos años antes de
morir, Salomón de la Selva estableció nexos con el gobierno de Nicaragua. Y así,
meses antes de fallecer recibió la designación diplomática de embajador
itinerante (o visitador de embajadas) en Europa. Sin embargo, al parecer la intención
de Salomón era conseguir fácil acceso a la majestuosa biblioteca del Vaticano,
en donde esperaba obtener la suficiente información para coronar sus
investigaciones acerca de la vida del Papa Pablo III, quien fue el autor de la Bula
que en 1535 aceptó que los aborígenes del continente americano eran
"hombres verdaderos" y que, por ello, no debían ser tratados como
animales ni tenidos en esclavitud. Esto indica porque se dice que al morir ya
tenía escritos varios capítulos de la biografía del referido papa Pablo III,
pues, en eso se ocupaba cuando le llegó la muerte. Todo esto explica, también,
por qué en Roma, como Embajador de Nicaragua, asistió a la consagración del
pontificado de Juan XXIII.
Así, entonces, a los 66
años de edad, la muerte le apareció en Paris, el 5 de febrero de 1959. (Nótese
esta casualidad: Darío murió un 6 de febrero y Alfonso Cortés un 3 de febrero, ¿qué
tienen estos poetas con febrero?). La Universidad Nacional Autónoma de (León) Nicaragua
(bajo la rectoría del insigne Mariano Fiallos Gil, 1907-1964), en donde tan solo un año
antes obtuvo el título de Doctor Honoris Causa, se encargó de trasladar sus
restos de Paris a León, y de organizar sus honras fúnebres.
Se le rindieron honores
de Ministro de la Guerra y fue sepultado en una cripta de la Catedral de León, cercana
a la de su Maestro Rubén Darío, de quien en su momento dijo:
"… a cuyos campos ricamente segados ha ido siempre mi musa
para ver de recoger alguna espiga dejada en pie."
De Salomón de la Selva,
el maestro Mariano Fiallos Gil, expresó:
"Fue soldado, conspirador, periodista, seductor de mujeres,
seminarista frustrado, patriota, americanista, antiyankista, amante de lo
pagano y devoto católico, politico y erudito, viajero y sedentario, en fin, una
rica vida."
Sobre la
lápida bajo la cual yace Salomón de la Selva, se reproduce la que fue siempre
su insignia: "Sólo en las más altas tierras estas águilas anidan".
Alfonso Cortés,
el más cuerdo de los poetas.
¡Qué dia más extraño pudo ser aquel 18
de febrero de 1927 cuando, sin imaginarlo, empezó a caminar más de prisa hacia
nosotros un poeta que siempre tuvo de suyo todo!
Este fue Alfonso Cortés, poeta
ensimismado que no ha vuelto a estarlo otro poeta como él, en nuestra patria.
Anduvo con Darío, junto a Salomón de la Selva y el insigne Azarías Pallais y
fue entre ellos el que, apurando el paso sobre el tiempo, pudo llegar hasta
nosotros con su peculiar poesía metafísica; quizás la más profunda que se
conoce, con un sello muy personal, tan singular y tan propia muy bien llamada,
enseguida, “Alfonsina”. Tal es la poesía “Alfonsina” que, el gran poeta
trapense Tomas Merton al publicar uno de ellos dijo: “Si este es el poema de un loco, entonces, yo también estoy loco porque,
para mí es uno de los poemas más lúcido y cuerdos que he leído…”.
Merton pudo entender lo que sucedió en
Alfonso Cortés. Para éste, “Su genial locura”, fue el medio por el cual pudo
llegar a explorar la cima de su visión poética.
La locura de Alfonso fue algo en él muy
especial. Fue una forma suya de intimarse con el infinito y darnos a conocer
desde allá lo que “Dios no ha alcanzado a pellizcar” pero… Qué dirá? Al leer
sus poesías puedo entender que Alfonso no perdió nada, sino que lo encontró
todo. Encontró la sublimidad de su poesía.
En “Un Detalle”, consistió el encuentro de
él y el cosmos. Quizás así quiso llamar a aquello que para muchos fue una
tragedia. Si el 9 de diciembre de 1893 apareció en la tierra y no fue para él
tan grandioso, seguro que si lo fue, y para nosostros también, aquella noche
del 18 de febrero de 1927 cuando se encontró con el cosmos. En él pudimos
conocer lo que nunca más hemos vuelto a ver, porque fuera de él no conocemos
otro loco que haya sido tan cuerdo, tan sensato y tan sabio como él.
María Luisa Cortés, hermana de Alfonso, escribiendo
del poeta dijo: “El poeta se sentía mal, pero no se quería morir…” Quizás
sentía que morir sería una gran tortura para él, porque significaba cesar de
una obra que le encantaba y de la cual sentía satisfacción al realizar. Quizás
no quería que dejara de alumbrarlo el glorioso sol lámpara de estudio de sus
tardes.
Alfonso Cortés, quien falleció la noche del 3 de febrero de
1969, es una de las voces más legendarias y
sublimes de nuestra poesía y de la poesía hispánica. Se hizo abrazar con
grandes ilustres y coterraneos suyos como Rubén Darío, pionero de nuestras
letras, y Salomón de la Selva, poeta inolvidable; y decidió, a través de las
letras, escalar hasta el cosmos y desde allá alumbrarnos como una inmensa estrella
con su poesía “distinta, sencillamente genial” –como lo diría Ernesto Cardenal-.
En su locura, el poeta, halló la mejor forma de reencontrarse asimismo y sentir
–como dice en uno de sus poemas- “Las cosquillas de Dios en su cerebro”.
*En
el centenario del nacimiento de Alfonso Cortés, rindamos homenaje haciendo
memoria de nuestro gran poeta metafísico y surrealista que, echando mano de la
locura, quiso subir hasta el cenit y brillar para siempre como “Un trozo azul (que) tiene mayor intensidad que todo el cielo”.
(*Ensayo publicado en la revista Nuevo Amanecer Cultural de El Nuevo Diario de Nicaragua, el 11 de diciembre de 1993. Eso explica el por qué del párrafo de cierre.)
Azarías H. (Henri)
Pallais
El sacerdote poeta.
Conocido también como el padre Pallais, pero fue bautizado con el nombre de
Azarías de Jesús Pallais. Nació en León de Nicaragua, el 3 de noviembre del
1884. Fue su padre el Doctor Santiago
Desiderio Pallais (Hijo de Trujillo Pallais, judío de origen francés) y su
madre doña Jesús Bermúdez Jerez (Sobrina del insigne liberal doctor Máximo
Jerez). La H que figura al dar su nombre, la utiliza como un recuerdo del
abuelo francés Henri, afincado en Nicaragua en la primera mitad del siglo XIX.
Fue Poeta, orador sagrado y sacerdote nicaragüense que inició la vanguardia
en su país, asimilando la herencia modernista de Rubén Darío pero imprimiéndole
un cariz muy personal. Se le ubica como perteneciente al vanguardismo. En sus
escritos deja ver su propensión a la Teología de la Liberación. Pero destaca
como integrante del llamado grupo de Los Tres Grandes después de Rubén Darío.
Cursó su educación primaria en el Seminario
Conciliar de San Ramón, en León; y su educación secundaria en el Instituto
Nacional de Occidente, del que sería Director. Luego viajó a Francia, para
ingresar al Seminario de San Sulpicio de París, donde fue ordenado Diácono el
25 de Diciembre de 1907. Y el 4 de julio de 1908 recibe su título como
Licenciado en Derecho Canónico por el Arzobispo de París, siendo luego ordenado
sacerdote diez días después. Estudió en la Universidad de Lovaina
(Bélgica), donde se encantó del estilo y vida de la Ciudad de Brujas. Como parte
de su formación intelectual, aprendió el griego, el latín, y el hebreo.
En Europa se nutrió de la literatura antigua, hebrea, griega y latina, y de
las modernas letras francesas, principalmente los simbolistas, y de preferencia
los menores de ellos, como Paul Fort, Georges Guérin o Georges Rodenbach. De
regreso a su país dirigió el Instituto Nacional de Occidente en León, en el que
había estudiado, y la Academia Nicaragüense de la Lengua.
Durante alguno de los viajes de Rubén Darío, conoció a
éste en Europa, descubriendo Darío el sólido intelecto de Pallais. La amistad
entablada entre ambos, puede ser el porqué del memorable discurso que en los
funerales de Darío pronunciara el padre Pallais.
Su personalidad rebelde siempre fue en él una característica dominante, así
como también fue un verdadero y original reformador del catolicismo y luchador
en defensa de los pobres y los socialmente débiles, por lo cual mantuvo una
actitud crítica frente a las jerarquías eclesiásticas. Se ha dicho que fue
"el poeta más vivientemente poeta" que se ha conocido.
Su obra, ubicada en el segundo período del modernismo nicaragüense, ha sido
valorada por la crítica como precursora del movimiento de vanguardia de su
país, y fue también contestataria e innovadora en lo formal y temático,
destacándose sus Cantos a las Pequeñas Cosas. Pablo Antonio Cuadra
expresó que su obra respiraba un "aire antiguo pero muy nuevo".
Entre sus libros de poemas sobresalen A la sombra del agua (1917), Caminos (1922), Bello tono menor (1928)
y Piraterías (1951). Hasta su muerte, siguió
ejerciendo su ministerio en la empobrecida parroquia de Corinto, Departamento
de Chinandega, Nicaragua.
Su literatura está llena de simbolismo y misticismo, una marcada
tendencia a retomar como influencia las Sagradas Escrituras y los Libros de las
Horas, propias del estilo religioso de su tiempo. Con este estilo bien
marcado, criticó a la clase política de entonces (Conservadora y Liberal).
Escritores nicaragüenses como Pablo Antonio Cuadra y Ernesto Cardenal ven
en él al precursor del Vanguardismo religioso y literario. Por lo que el
movimiento Vanguardista le impuso el Título de Capellán.
Su principal obra la publica en 1928 titulada Bello
Tono Menor. De 1930 a 1936 publica en diferentes periódicos de la
época lo que él llamó sus “Glosas” que según el poeta Pablo Antonio
Cuadra es “una de las formas más originales y bellas en que se ha expresado
la literatura nicaragüense”.
Entre sus cargos se destacan el de orador del Seminario de León, director
del Instituto Nacional de Occidente y de la Academia Nicaragüense de la
Lengua y Párroco de la ciudad de Corinto desde 1938. En León promovió la
acción social fundando la Asociación El Ágape de Tarsicio, y publicó la
Revista Surco.
Durante un viaje a San Salvador se le otorga el doctorado Honoris
Causa, aunque es criticado y calificado de “inconsciente e irresponsable”
por su posición ante las situaciones sociales, por el Arzobispo Núñez y
Argumeo. Ante esto, el padre Pallais reacciona dedicándole un poema de tal modo
de no nombrarle.
En 1953 la Universidad Nacional de Nicaragua había decidido
otorgarle el doctorado Honoris Causa. Él se prepara para la
ocasión, pero a última hora la Universidad cambia de decisión y se lo otorgó al
Embajador Norteamericano. Protestan por tal insulto hacia la persona del Padre
Pallais, y sus amigos en desagravio por el suceso, le rindieron homenaje en
León, participando en el acto el poeta jesuita Ángel Martínez Baigorri.
En 1954 mientras se dirigía a Corinto en tren, sufre
un ataque de apendicitis, posteriormente muere en el Hospital San Vicente de
León el 6 de septiembre de ese año, a las 7 p.m., después de haberse
restablecido de la cirugía a consecuencia de un infarto agudo del
miocardio. Su deceso fue en el ambiente en que vivió, con la pobreza
franciscana que profesó, fue sepultado en Corinto por petición suya que había
hecho desde siempre.